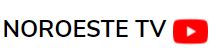-
El autor es investigador en Mexicanos Primero Sinaloa
@LuisDanielRguez
@Mexicanos1oSin
www.mexicanosprimerosinaloa.org
Desde su creación en 2019, La Escuela es Nuestra ha sido uno de los programas emblemáticos del Gobierno federal en materia educativa. Su propuesta busca entregar directamente recursos a las comunidades escolares para que decidan en qué invertirlos, con el objetivo de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica. Este modelo de autogestión, impulsado a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), ha sido presentado como una vía para reducir la desigualdad y fortalecer la participación comunitaria. Pero ¿qué tan bien está funcionando?
Uno de los últimos informes publicados por la extinta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) brinda algunas pistas importantes. El Monitoreo del Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN), se basó en un cuestionario en línea aplicado a 9 mil 124 personas de siete entidades del País (entre ellas Sinaloa) en junio y julio de 2024. De estos participantes totales, 4 mil 638 fueron directores y 4 mil 486 integrantes de CEAP (234 y 452, respectivamente de Sinaloa) de escuelas primarias y secundarias. Aunque los resultados no son generalizables a nivel nacional, ofrecen información valiosa sobre la percepción del programa en el territorio.
El hallazgo más consistente es la percepción generalizada de mejora: quienes participaron reportan avances visibles en aspectos como baños, techos, pintura y mobiliario, así como un mayor sentido de apropiación por parte de las comunidades escolares. En contextos históricamente relegados, donde nunca llega la inversión o llega a cuentagotas, el hecho de que ahora las propias familias decidan en qué gastar los recursos representa para los beneficiarios una innovación relevante.
Sin embargo, el informe también muestra que el programa tiene límites. A pesar de las mejoras materiales, persisten grandes brechas en conectividad, infraestructura adaptada para la inclusión, acceso a servicios básicos y apoyos complementarios al aprendizaje. Las escuelas indígenas y comunitarias -que deberían ser las más priorizadas- continúan enfrentando condiciones críticas: sin agua potable, sin lavamanos, sin internet. Solo el 2.4 por ciento de las primarias comunitarias reportan tener conexión a internet, frente al 93 por ciento de las privadas.
Especial atención merece el componente de alimentación escolar y jornada extendida, dos promesas que debían formar parte del rediseño del programa luego de la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo. Sin embargo, de acuerdo con el monitoreo de Mejoredu, solo 74 de las 4 mil 083 escuelas encuestadas (menos del 2 por ciento) reportaron haber usado los recursos del programa para ofrecer servicio de alimentación, y apenas 28 planteles (0.6 por ciento) lo hicieron para implementar horario extendido. Si bien estos resultados no son generalizables, sí reflejan una tendencia clara: en la mayoría de los casos, PLEEN se ha concentrado en mejoras físicas, dejando en segundo plano condiciones fundamentales para la equidad y el aprendizaje.
En el caso de Sinaloa, una muestra de lo anterior son las carencias estructurales que enfrenta la entidad. De acuerdo con el balance del ciclo escolar 2024-2025, realizado por Mexicanos Primero Sinaloa, el 4 por ciento de los planteles de educación básica no cuenta con electricidad, 18 por ciento carece de agua potable, 12 por ciento no tiene espacios adecuados para el lavado de manos y el 13 por ciento se encuentra sin sanitarios independientes, lo que compromete la salud del alumnado y limita el cumplimiento de protocolos básicos de higiene, especialmente en contextos de alta marginación. Por si fuera poco, el 74 por ciento de las escuelas del estado no tiene infraestructura adaptada para personas con discapacidad, lo que contradice el principio de inclusión educativa. A esto se suma una brecha digital persistente, donde el 62 por ciento de los planteles carece de computadoras y el 61 por ciento no tiene acceso a internet.
Por otra parte, los rezagos también se encuentran en el aprendizaje de los estudiantes. Según la Evaluación Diagnóstica 2023-2024 de Mejoredu, el promedio de aciertos en matemáticas entre estudiantes de educación básica en Sinaloa fue de apenas 53 por ciento en primaria y 52 por ciento en secundaria. La cifra refleja una realidad preocupante: sin condiciones materiales adecuadas ni apoyos pedagógicos sostenidos, el derecho a aprender se diluye, especialmente para quienes más lo necesitan.
Para un programa cuya implementación ha estado centrada principalmente en obras de infraestructura física y rehabilitación de espacios, estos datos deben encender las alarmas. No basta con colocar techos nuevos o renovar baños: es urgente avanzar hacia una visión más integral que combine infraestructura con inclusión, tecnología, servicios de alimentación y condiciones pedagógicas que hagan posible el aprendizaje. La Escuela es Nuestra tiene potencial, sí. Pero convertirla en una herramienta real de justicia educativa exige reconocer que los avances no deben ocultar los viejos pendientes.