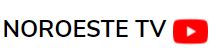En las últimas décadas, el número de diagnósticos de trastorno del espectro autista (TEA) ha aumentado de manera significativa en todo el mundo. Mientras que en la década de 1970 se estimaba una prevalencia de 1 caso por cada 5 mil niños, en 2020 se reportó una prevalencia de 1 en 36 en Estados Unidos, según el último informe del CDC (http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7202a1).
Este fenómeno ha despertado preocupación social y ha estimulado un amplio debate científico: ¿Estamos ante un aumento real de la incidencia del autismo o frente a una ampliación de los criterios y prácticas diagnósticas? ¿Qué papel juegan los factores genéticos, ambientales y neurobiológicos en esta tendencia?
Uno de los principales factores que explican este aumento es la modificación de los criterios diagnósticos. Desde el DSM-III hasta el DSM-5, el concepto de autismo se ha ido expandiendo e integrando una gama más amplia de síntomas y grados de severidad bajo el término “trastorno del espectro autista”. Esta ampliación ha absorbido otras categorías diagnósticas previas, como el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, lo cual ha generado un aumento en la cantidad de personas que cumplen con los criterios para el diagnóstico (https://doi.org/10.1093/ije/dyp261). Además, la mayor conciencia pública, la capacitación profesional y el acceso a servicios de salud mental han mejorado la detección precoz, contribuyendo al incremento de los diagnósticos, especialmente en grupos que antes pasaban desapercibidos, como las niñas o los adultos.
Sin embargo, múltiples estudios sugieren que el aumento no puede atribuirse únicamente a factores metodológicos o sociales. Existe evidencia que respalda la existencia de factores biológicos subyacentes, entre ellos, una fuerte componente genética. Se estima que la heredabilidad del autismo ronda entre el 50 y el 80 por ciento (https://doi.org/10.1001/jama.2017.12141). Se han identificado más de un centenar de genes relacionados con el TEA, muchos de ellos involucrados en funciones esenciales del neurodesarrollo como la sinaptogénesis, la plasticidad sináptica, la migración neuronal y la regulación de la expresión génica. Algunos genes de alto impacto incluyen CHD8, SCN2A, SHANK3 y NRXN1. Estos genes pueden estar mutados de forma heredada o surgir de manera espontánea como mutaciones de novo durante el desarrollo embrionario.
Desde una perspectiva neurofisiológica, el TEA se caracteriza por una conectividad cerebral atípica. Estudios de neuroimagen han mostrado patrones de hiperconectividad local en algunas regiones corticales, junto con hipoconectividad entre regiones distantes, lo cual puede explicar tanto las habilidades extraordinarias como los déficits sociales observados en el espectro autista. Además, se han observado anomalías en el desarrollo de la corteza prefrontal, el cuerpo calloso, la amígdala y el cerebelo, estructuras clave en la regulación emocional, la interacción social y la integración sensorial. En términos neuroquímicos, también se han reportado desequilibrios en neurotransmisores como el GABA, la serotonina y el glutamato, lo que sugiere una alteración en el balance excitatorio/inhibitorio del cerebro autista (https://doi.org/10.3389/fped.2014.00070).
Junto a la genética, factores ambientales parecen influir en la manifestación del TEA, actuando posiblemente como desencadenantes en individuos genéticamente vulnerables. Exposiciones prenatales a sustancias como pesticidas organofosforados, metales pesados, ftalatos, contaminación atmosférica o infecciones virales durante el embarazo han sido asociadas a un mayor riesgo de autismo. Estas influencias ambientales podrían ejercer sus efectos mediante mecanismos epigenéticos, es decir, modificando la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN. La metilación del ADN y la modificación de histonas son procesos que podrían verse afectados por el entorno prenatal, repercutiendo en el desarrollo cerebral.
También se ha propuesto que el aumento en la supervivencia neonatal de bebés prematuros o con complicaciones perinatales ha contribuido al incremento de casos. Estos niños, debido a su vulnerabilidad neurológica, tienen un riesgo más alto de presentar trastornos del neurodesarrollo, incluido el TEA.
El aumento en los diagnósticos de autismo no puede ser explicado por un único factor. Si bien los cambios en los criterios clínicos y el aumento en la conciencia social han jugado un papel importante, la evidencia genética, neurofisiológica y ambiental apunta a una etiología multifactorial. El autismo es el resultado de una compleja interacción entre genes y ambiente, mediada por mecanismos neurobiológicos aún no completamente comprendidos. Comprender esta interacción es esencial no solo para explicar el aumento de los casos, sino para avanzar hacia mejores estrategias de prevención, diagnóstico temprano y tratamientos personalizados.