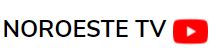El progreso como paradoja social: cuando el avance no garantiza mejores condiciones de vida
El concepto de progreso ha sido históricamente asociado con la idea de mejora continua, ya sea en términos tecnológicos, económicos o sociales.
Sin embargo, la narrativa de que todo avance implica beneficios directos para la sociedad resulta cada vez más cuestionable. El progreso, entendido como acumulación de conocimiento, infraestructura y crecimiento económico, puede generar tanto oportunidades como desigualdades, y en ocasiones transforma la vida colectiva de formas que, lejos de mejorarla, introducen nuevos riesgos, dependencias y vulnerabilidades.
Un ejemplo claro se observa en el ámbito tecnológico. La revolución digital prometió democratizar el acceso a la información y fortalecer la participación ciudadana.
No obstante, el exceso de exposición a pantallas, la sobrecarga de información y la dependencia de algoritmos han derivado en fenómenos de alienación, adicción tecnológica y crisis de atención.
Paradójicamente, el mismo internet que amplió las posibilidades de educación y comunicación también facilitó la difusión masiva de noticias falsas y discursos polarizantes que debilitan la cohesión social (Carr, 2010).
En el terreno económico, la industrialización y globalización generaron un crecimiento sin precedentes en la productividad mundial.
Sin embargo, este crecimiento se acompañó de un deterioro ambiental severo y de la concentración de la riqueza en sectores cada vez más reducidos.
El progreso económico no se distribuyó equitativamente: mientras algunos países alcanzaron niveles de bienestar material elevados, otros quedaron relegados en condiciones de dependencia estructural.
Incluso, dentro de las naciones desarrolladas, la desigualdad se amplió, y los beneficios del progreso fueron capturados principalmente por minorías, dejando a amplias capas sociales en situación de precariedad (Piketty, 2014).
La experiencia mexicana con el fomento de la inversión extranjera en el uso del suelo constituye un ejemplo claro de esta paradoja.
Aunque se argumenta que la llegada de capital extranjero genera empleos y dinamiza las economías locales, en muchos casos lo que predomina es la apropiación de tierras agrícolas, forestales o costeras para proyectos de exportación, turismo o energía, en detrimento de las comunidades nativas.
Este fenómeno ha provocado despojo territorial, encarecimiento de recursos básicos como el agua, y la erosión de prácticas culturales y productivas tradicionales que garantizaban una subsistencia sostenible.
En estados como Chiapas, Oaxaca o incluso en el norte del país, el discurso del “progreso” se traduce en megaproyectos que benefician a corporaciones trasnacionales mientras las poblaciones locales enfrentan precarización laboral, pérdida de soberanía alimentaria y debilitamiento del tejido social.
El progreso no es un fenómeno lineal ni inherentemente positivo. Sus consecuencias dependen de la manera en que las sociedades gestionen sus impactos, distribuyan sus beneficios y mitiguen sus riesgos.
La verdadera medida del progreso no puede reducirse a indicadores de producción, longevidad o inversión extranjera, sino que debe evaluarse a través de la capacidad de mejorar las condiciones reales de vida, la equidad y la sostenibilidad.
Reconocer esta paradoja no significa rechazar el progreso, sino asumir la responsabilidad de orientarlo hacia fines que efectivamente fortalezcan la dignidad y el bienestar humano.
Ante este panorama, surge la necesidad de repensar el progreso desde perspectivas alternativas.
Una primera vía consiste en promover modelos de desarrollo sustentable, donde el uso de recursos naturales se vincule con la preservación ambiental y el respeto a las comunidades locales.
Ello implica pasar de un crecimiento cuantitativo a un desarrollo cualitativo que priorice la salud, la educación, la seguridad alimentaria y la cohesión social.
Resulta fundamental fortalecer la soberanía territorial y productiva, garantizando que la inversión extranjera o los megaproyectos solo puedan desarrollarse bajo esquemas de beneficio mutuo, consulta previa y participación comunitaria.
El reconocimiento legal y político de los pueblos originarios, así como la promoción de economías locales basadas en el conocimiento tradicional, representan estrategias para evitar que el progreso se convierta en despojo.
El progreso solo puede ser considerado como tal si genera justicia, equidad y sostenibilidad. De lo contrario, no es más que una ilusión que perpetúa desigualdades bajo la apariencia de avance.
Carr, N. (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W. W. Norton & Company.
Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.