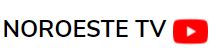En México, la estadística oficial sobre delitos se ha convertido en un terreno resbaladizo, donde la manipulación, el subregistro y la distorsión de datos no sólo ocultan la magnitud de la violencia, sino que también comprometen cualquier esfuerzo serio de política pública en materia de seguridad.
El informe de Causa en Común sobre la incidencia delictiva durante el primer cuatrimestre de 2025 revela un panorama alarmante: lejos de tratarse de una reducción efectiva en los índices delictivos, lo que observamos es una maquinaria institucional dedicada a diluir, esconder y tergiversar las cifras reales. (1)
Esta práctica, amparada por discursos oficiales y sustentada por la opacidad de fiscalías y corporaciones de seguridad, socava la credibilidad del Estado y deja a la ciudadanía desamparada ante una violencia que no sólo persiste, sino que se transforma y se expande.
Un ejemplo paradigmático de esta manipulación puede observarse en el tratamiento de los homicidios dolosos. Según el Gobierno federal, estos habrían disminuido en un 10 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024. No obstante, esta supuesta baja se sostiene sobre comparativos engañosos que mezclan fuentes distintas, como los registros del Inegi y los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Así, se construyen reducciones ficticias que se desmontan cuando se analiza la información de una sola fuente de forma consistente: en realidad, los homicidios dolosos aumentaron un 1 por ciento entre 2023 y 2024, si se atiende exclusivamente a los datos del SESNSP.
Más preocupante aún es la reclasificación deliberada de delitos de alto impacto hacia categorías más ambiguas. El informe muestra cómo, conforme se reporta una disminución en los homicidios dolosos, se incrementan proporcionalmente los registros de homicidios culposos y de “otros delitos contra la vida y la integridad”, una categoría que debería limitarse a delitos sumamente específicos como la inducción al suicidio o la inseminación artificial no consentida, pero que registra aumentos inexplicables. Esta tendencia no es aleatoria: entidades como Chihuahua, San Luis Potosí o Chiapas presentan disminuciones sustanciales en homicidios dolosos, mientras reportan incrementos de hasta 250 por ciento en estas subcategorías contiguas. El efecto parece ser claro: se simula una baja en la criminalidad, cuando en realidad se trata de un cambio en la etiqueta del delito.
Una lógica similar opera en el caso del feminicidio. En el primer cuatrimestre de 2025 se reportaron 212 víctimas, lo que representaría una disminución del 22 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este aparente logro se desmonta al observar que sólo el 22 por ciento de los asesinatos de mujeres se clasificaron como feminicidios, y que 11 estados se encuentran por debajo de ese ya de por sí bajo umbral. En Zacatecas, por ejemplo, ninguno de los cuatro asesinatos de mujeres registrados fue clasificado como feminicidio. Guanajuato, Baja California y Guerrero apenas tipificaron como tal entre el 4 y el 11 por ciento de estos crímenes. Además, organizaciones civiles han documentado una cantidad muy superior de asesinatos de mujeres con signos de violencia extrema que no se reflejan en los registros oficiales. (2)
El fenómeno de las desapariciones se entrelaza con este entramado de opacidad y manipulación. En los primeros cuatro meses de 2025 se reportaron 5 mil 055 personas desaparecidas, un incremento del 26 por ciento con respecto al año anterior. Esta alza contrasta con la supuesta baja del 10 por ciento en homicidios dolosos, lo que sugiere que muchas muertes podrían estar siendo ocultadas bajo la figura de la desaparición. En estados como Jalisco, Michoacán o el Estado de México se observa esta dinámica: mientras las víctimas de homicidio disminuyen oficialmente, las desapariciones aumentan en porcentajes que llegan hasta el 251 por ciento. En siete entidades, incluso, hay más personas desaparecidas que asesinadas. El desmantelamiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), promovido por el Gobierno federal, agrava la situación, pues busca borrar del mapa una parte crítica del fenómeno. (3)
El delito de secuestro presenta una tendencia igualmente preocupante. Aunque oficialmente se registró un aumento del 13 por ciento en víctimas respecto al primer cuatrimestre de 2024, lo relevante es lo que ocurre en su sombra estadística: la categoría de “otros delitos contra la libertad” creció a tal grado que sus registros son 34 veces superiores a los de secuestro. Aguascalientes, Colima, Coahuila y Querétaro, por ejemplo, no reportaron ningún secuestro, pero sí cifras elevadas en esta categoría ambigua. En algunos casos, como Sinaloa, las cifras de secuestro son ridículas -dos casos- frente a las 730 víctimas reportadas en la categoría vecina. Este patrón no es atribuible a un cambio en la conducta delictiva, sino al uso estratégico de los cajones estadísticos para ocultar delitos que tendrían un mayor costo político si se reconocieran abiertamente.
En lo que respecta a la trata de personas, la narrativa oficial también incurre en distorsiones. Aunque se reportó un aumento marginal del 1 por ciento, la distribución territorial de los casos y el contraste con otras categorías revelan discrepancias alarmantes. Quintana Roo, por ejemplo, concentra el 30 por ciento de los casos del País, una anomalía estadística que sugiere que en otras entidades el delito está siendo invisibilizado o clasificado de otra forma. Así lo indica la categoría de “otros delitos contra la sociedad”, que en algunos estados -como el Estado de México o la Ciudad de México- presenta cifras 10 o 20 veces superiores a las de trata de personas, y que parece absorber una cantidad importante de casos que no se quiere clasificar con su nombre real.
La extorsión es otro delito con una alta “cifra negra”, según el Inegi, y sin embargo las cifras oficiales lo subestiman sistemáticamente (4). En 2023 se estimaron casi 5 millones de extorsiones en el País, pero sólo se iniciaron alrededor de 10 mil carpetas de investigación. En el primer cuatrimestre de 2025 se reportaron oficialmente 3 mil 877 víctimas, una cifra irrisoria ante las estimaciones de incidencia real. Estados como Yucatán, Chihuahua o Tlaxcala reportaron una, tres y cuatro víctimas respectivamente. En contraste, entidades como Chiapas muestran aumentos del 2 mil por ciento, lo que podría indicar una mejora repentina en la denuncia o, más probablemente, una manipulación anterior de los registros.
El narcomenudeo, por su parte, registró un aumento del 13 por ciento, aunque nuevamente el comportamiento por estado sugiere irregularidades. Mientras Chiapas muestra un crecimiento del mil 422 por ciento, otros estados como Chihuahua, Coahuila o Puebla reportan disminuciones importantes. Lo más revelador, sin embargo, es la discrepancia entre los registros oficiales y la percepción ciudadana: estados con baja incidencia reportada como Sinaloa, Michoacán o Jalisco son también los que encabezan los índices de percepción de venta de drogas según el Inegi. (5)
Los delitos patrimoniales también presentan aparentes distorsiones. El robo de vehículo con violencia, por ejemplo, muestra una disminución del 8 por ciento, pero entidades como Sinaloa, con un aumento del 337 por ciento, desmienten la narrativa de baja nacional. Culiacán, en concreto, reportó más casos que muchas entidades completas. Algo similar ocurre con el robo a transeúnte, cuya supuesta baja del 18 por ciento no cuadra con el subregistro evidente en entidades como Sinaloa, que reportó apenas tres casos. De acuerdo con el Inegi, el robo a transeúnte es el tercer delito más frecuente en el país. (6)
Finalmente, el robo a transportistas -una actividad delictiva de alto impacto económico- muestra una reducción del 24 por ciento en los registros oficiales. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada reportó 2 mil asaltos en apenas dos meses de 2025. Esta discrepancia expone el divorcio entre los datos gubernamentales y la experiencia de las víctimas.
En suma, lo que emerge de este análisis no es sólo un país azotado por la violencia, sino un país en el que las instituciones responsables de medirla han optado por encubrirla. La estadística oficial ha dejado de ser una herramienta para el diseño de políticas públicas y se ha transformado en un instrumento de propaganda. La gravedad del fenómeno exige acciones urgentes: auditorías independientes, homologación de criterios estadísticos, fortalecimiento de las fiscalías y, sobre todo, mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Sin ello, cualquier intento por revertir la crisis de seguridad estará condenado al fracaso. La primera condición para combatir la violencia es, simplemente, atreverse a verla.
—
El autor es Fernando Escobar Ayala, politólogo e investigador de seguridad y violencias para @causaencomun (@ferchovzky)
—
1. Causa en Común (2025), Incidencia 2025... y algunas anomalías. Enero-abril. https://www.causaencomun.org/an%C3%A1lisis-de-la-incidencia-delictiva
2 Véase: Causa en Común (2025), Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto. https://www.causaencomun.org/atrocidades-registradas-en-medios
3. Los problemas en el entramado institucional para investigar las desapariciones, se describe en: Causa en Común (2025), Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de las desapariciones. https://www.causaencomun.org/desaparicionesenmexico
4. INEGI (2024), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/
5. Ibídem.
6. Ibídem.